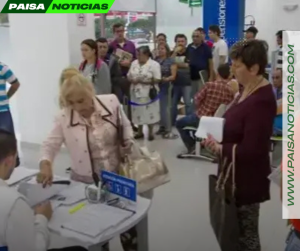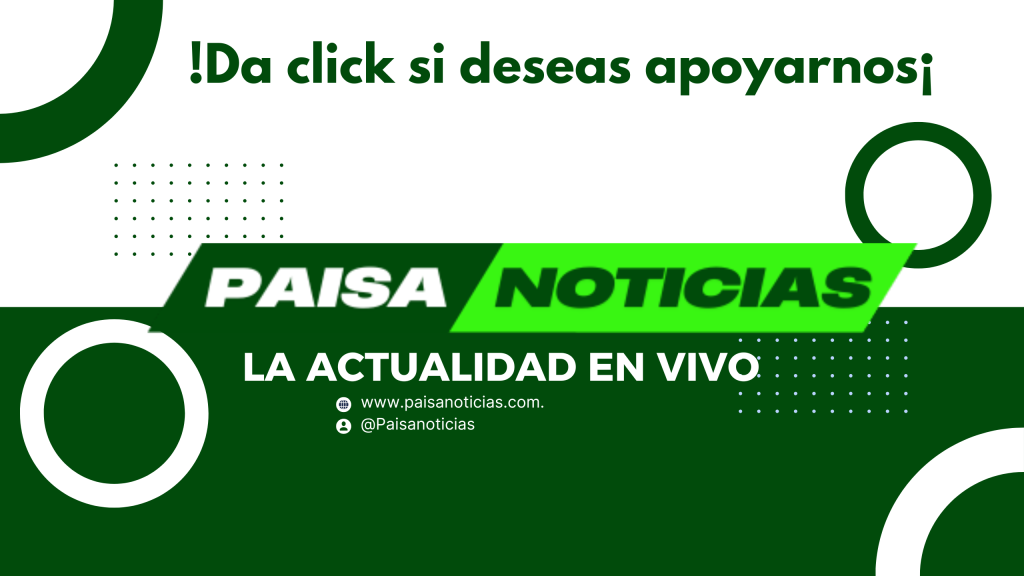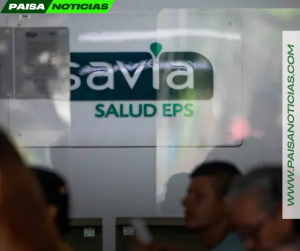En un país donde las palabras de los funcionarios públicos pesan como piedra en el río del debate social, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desató una tormenta tras afirmar que la patria potestad de los menores de 18 años recae sobre el Estado. Lo hizo durante la presentación del plan nacional de contingencia para enfrentar el repunte de casos de fiebre amarilla, una enfermedad que ya ha cobrado la vida de 30 personas entre 2024 y 2025. Las reacciones no se hicieron esperar: juristas, expertos en infancia y ciudadanos de a pie alzaron la voz para corregir al ministro y exigir precisión en su discurso.
“De todo niño, niña, adolescente, menor de 18 años, la patria potestad es del Estado”, dijo Jaramillo textualmente, añadiendo que, en caso de que un padre se niegue a vacunar a su hijo contra la fiebre amarilla, deberá intervenir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En sus palabras se insinuaba un poder estatal absoluto sobre la infancia, un concepto que, si bien puede sonar protector en tiempos de crisis sanitaria, choca de frente con la legislación colombiana y los derechos fundamentales de las familias.
Jurídicamente, la patria potestad es un derecho conferido por la ley a los padres sobre sus hijos menores de edad. Así lo consagran tanto el Código Civil como el Código de Infancia y Adolescencia. El Estado, por su parte, sí tiene la obligación de garantizar los derechos de los menores, pero su intervención solo se justifica si esos derechos son vulnerados, lo cual no aplica automáticamente ante una negativa parental frente a una vacuna no obligatoria.
La fiebre amarilla, aunque es una enfermedad prevenible y de interés en salud pública, no está incluida dentro del esquema de vacunación obligatorio en Colombia. La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, fue enfática al respecto: “La invitación es clara, sí, pero no es un mandato. Nadie puede ser forzado a vacunarse”, explicó en entrevista radial, recordando que la libertad de decisión en materia de salud individual sigue siendo un principio rector, incluso en contextos de brote.
Este episodio también deja al descubierto las contradicciones del ministro Jaramillo. Hace tan solo unos meses, al referirse a la vacuna contra la covid-19, aseguró que esta fue “el experimento más grande de la historia” y criticó con dureza que se aplicará sin suficiente consentimiento informado. La paradoja es evidente: quien ayer advertía sobre los peligros de “experimentar” con las comunidades más vulnerables, hoy sostiene que ningún padre puede negarse a que sus hijos sean vacunados.
Más allá de las imprecisiones jurídicas, lo dicho por el ministro reaviva un debate profundo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre del bienestar colectivo? ¿En qué momento se convierte la protección en imposición? Estas son preguntas legítimas en una sociedad que valora tanto la salud pública como las libertades individuales. No se trata de negar la importancia de la vacunación, sino de trazar con claridad los límites entre la recomendación técnica y el mandato legal.
El Gobierno Nacional tiene el deber de promover campañas de vacunación basadas en evidencia, con pedagogía y transparencia. Pero adjudicarse potestades que no le corresponden, sin un sustento normativo claro, no solo confunde a la opinión pública, sino que erosiona la confianza institucional. La salud colectiva no puede cimentarse sobre la distorsión de los principios constitucionales.
En tiempos donde las redes sociales magnifican las controversias y la información circula a la velocidad de un clic, urge que el discurso gubernamental sea responsable, veraz y técnicamente riguroso. Porque cuando un ministro habla, no solo se comunica un mensaje: se define un rumbo, y con él, se juegan los derechos de millones. Incluidos, por supuesto, los de los niños y niñas de este país.