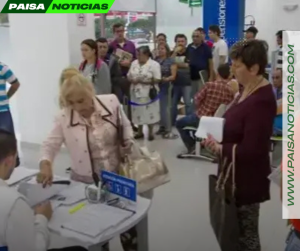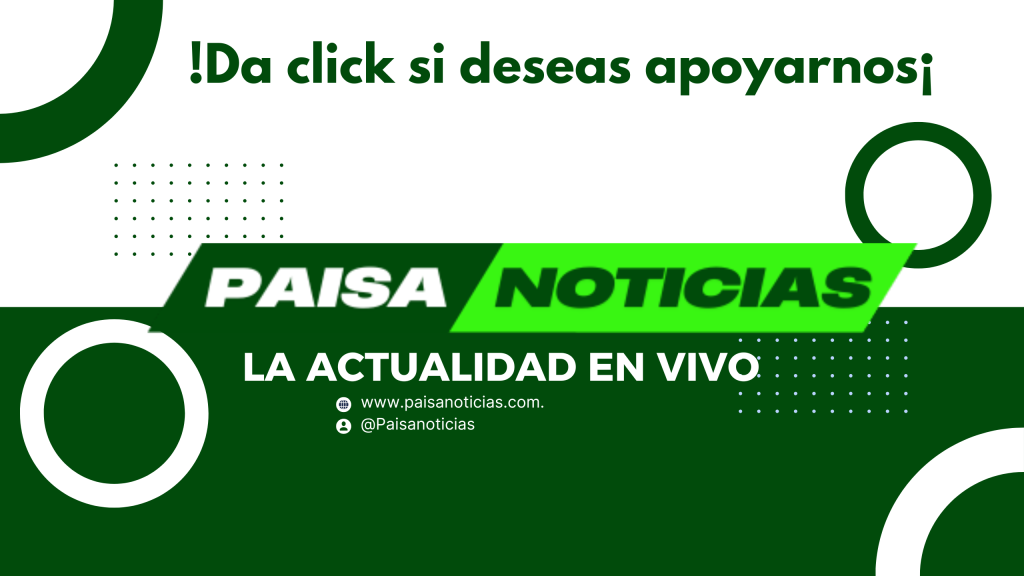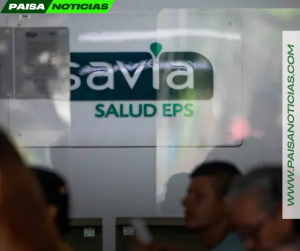Las palabras del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., han generado una tormenta política, científica y social que cruza fronteras. Al afirmar que el autismo es una «epidemia prevenible» causada por «toxinas ambientales», el alto funcionario desató críticas generalizadas desde la comunidad médica, asociaciones de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y defensores de los derechos civiles. No es la primera vez que Kennedy, conocido por sus posturas controversiales, desafía el consenso científico. Pero esta vez lo hizo desde una silla de poder.
“Los genes no causan epidemias. Pueden generar vulnerabilidad. Se necesita una toxina ambiental”, dijo Kennedy en declaraciones recogidas por la cadena NBC, sin aportar evidencia concreta. Sus afirmaciones contrastan con décadas de investigación médica que explican que el autismo no es una enfermedad, ni mucho menos una epidemia, y que su aumento en los diagnósticos se debe a mejoras en la detección y una mayor conciencia social.
Desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la respuesta fue inmediata. El organismo recordó que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo cuya comprensión ha evolucionado gracias a avances en la ciencia, no por la aparición súbita de agentes externos. En su más reciente informe, los CDC reportan que 1 de cada 31 niños en Estados Unidos ha sido diagnosticado con TEA, pero enfatizan que el incremento refleja mayor inclusión diagnóstica y no una explosión patológica.
Annette Estes, directora del Centro de Autismo de la Universidad de Washington, explicó que hablar de “epidemia” es un error de fondo y forma. “No se trata de una enfermedad transmisible ni de un fenómeno súbito. Lo que vemos hoy es un reflejo de mejores herramientas de detección, mayor formación entre pediatras y una creciente desestigmatización”, afirmó en entrevista con medios internacionales. Una postura respaldada por organizaciones como la Autism Science Foundation.
En el corazón del debate está la pregunta sobre cómo se comunica la ciencia desde los espacios de poder. Que un alto funcionario del gobierno estadounidense, con responsabilidades directas sobre la política de salud pública, emita afirmaciones sin sustento científico pone en jaque la credibilidad institucional. Especialmente cuando se trata de un tema tan delicado, en el que la desinformación ha sido históricamente perjudicial para las familias.
La comunidad autista ha levantado su voz. Varias organizaciones han lamentado lo que consideran una “retórica peligrosa” que refuerza estigmas y fomenta la búsqueda de causas erradas. “Presentar el autismo como algo que debe prevenirse o erradicarse perpetúa una visión patologizante que muchos hemos intentado desmontar durante años”, señaló un comunicado conjunto de grupos de defensa en Nueva York y California.
El impacto político no es menor. Kennedy, miembro de una de las familias más influyentes del país, ha cultivado una imagen de outsider con ideas que oscilan entre el ambientalismo radical y el escepticismo científico. Su llegada al Departamento de Salud fue vista por algunos como una apuesta por la innovación, pero estas declaraciones ponen en duda su alineación con los principios de la salud basada en evidencia.
Este episodio reabre un debate complejo: cómo garantizar que la política pública se fundamenta en datos y no en creencias personales. Más aún cuando esas creencias pueden influir en decisiones regulatorias, programas de atención y percepción ciudadana. En un tiempo donde la ciencia y la verdad están en disputa, la responsabilidad de quienes ocupan cargos de liderazgo no puede ser tomada a la ligera.